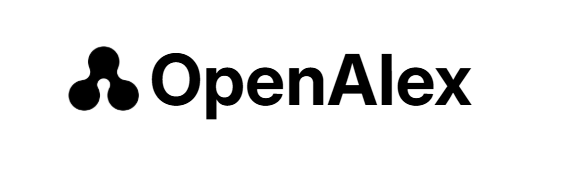Enviar un artículo
issn
eISSN: 2340-1451
ISSN: 1130-0124
Artículos más descargados
-
164
-
153
-
145
-
139
-
130