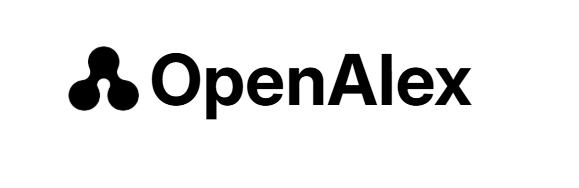Enviar un artículo
issn
ISSN: 1131-768X
eISSN: 2340-1400
Artículos más descargados
-
128
-
126
-
122
-
98
-
77