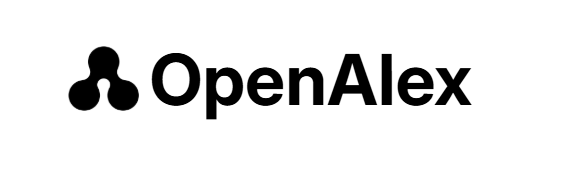Enviar un artículo
issn
ISSN (digital): 2254-9307
ISSN (papel): 1133-3634
ISSN (CD-ROM): 2951-8687
Indexación y calidad
Artículos más descargados
-
210
-
122
-
76
-
73
-
72