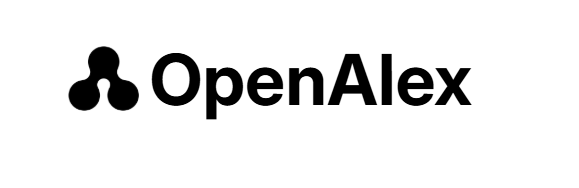eISSN: 2340-146X
ISSN: 1130-2968
issn
Enviar un artículo
Indexación
Artículos más descargados
-
201
-
96
-
86
-
68
-
67