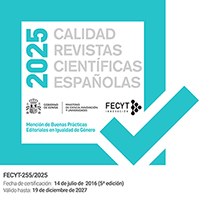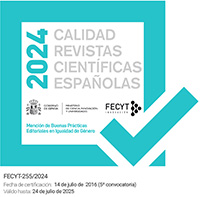Make a Submission
issn
ISSN: 1131-768X
eISSN: 2340-1400
Portal de revistas UNED
Most download articles
-
135
-
120
-
117
-
102
-
101