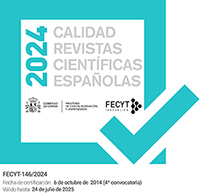Enviar un artículo
issn
eISSN: 2340-1362
ISSN: 0214-9745
Artículos más descargados
-
216
-
146
-
131
-
121
-
118