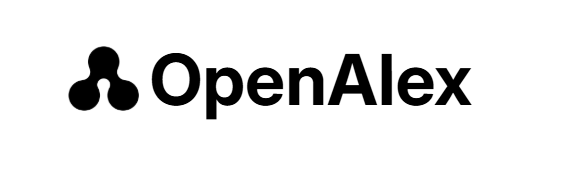Make a Submission
issn
eISSN: 2340-1362
ISSN: 0214-9745
Most download articles
-
141
-
122
-
113
-
109
-
100