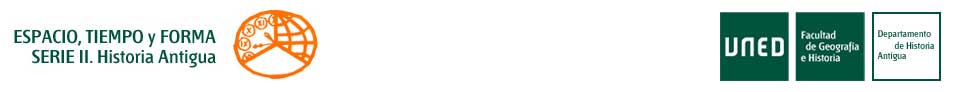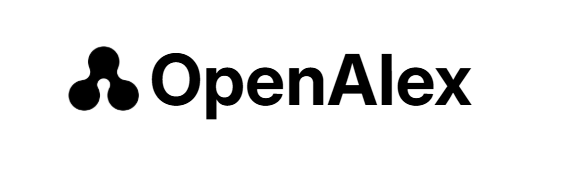Enviar un artículo
issn
eISSN: 2340-1370
ISSN: 1130-1082
Artículos más descargados
-
346
-
183
-
181
-
113
-
106